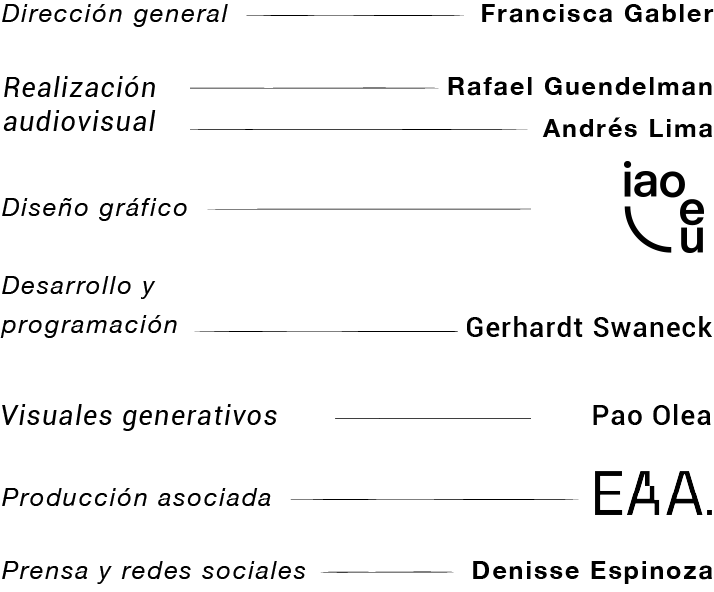Este año se publicó "Desbordar el cauce. Diálogos con artistas contemporáneas" (Ediciones Metales Pesados) un libro que reúne trece entrevistas realizadas por Victoria Guzmán y Paula Valenzuela a mujeres y disidencias del arte latinoamericano, desde una mirada feminista, crítica y afectiva sobre la creación contemporánea. En el capítulo dedicado a Paula Ábalos, se explora una práctica que entrelaza cuerpo, trabajo y vida cotidiana. Su voz se integra a esta red de diálogos surgida en pandemia, que apuesta por temporalidades más reflexivas y por la entrevista como una metodología relacional y política. A continuación, compartimos un extracto.
.
Publicada recientemente por Ediciones Metales Pesados, Desbordar el cauce propone una intervención necesaria en el panorama artístico latinoamericano. A través de trece conversaciones con artistas contemporáneas, la publicación desestabiliza los relatos dominantes para centrar experiencias situadas, afectos y procesos invisibilizados. El proyecto fue impulsado por Victoria Guzmán y Paula Valenzuela. Guzmán, investigadora y gestora cultural, es doctora (c) en Museum Studies por la University of Leicester y fundadora de la revista El Gocerío; su trabajo cruza arte, género, museología y mediación cultural. Valenzuela, artista visual y productora, ha desarrollado su práctica entre Santiago, Buenos Aires, Berlín y París. Juntas entienden la entrevista no solo como herramienta metodológica, sino como espacio de afecto, complicidad y pensamiento colectivo.
Paula Ábalos (1989) es licenciada en Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae. Actualmente reside en Leipzig, Alemania, en donde desarrolló su obra en una residencia en la Universidad HGB de Leipzig, y realizó un programa de posgrado en Artes de Medios (Meisterschüler) en la Academia de Artes Visuales de Leipzig. Su trabajo aborda la relación del cuerpo humano con el trabajo, el espacio y la vida cotidiana. Paralelamente ha trabajado en cine como directora de arte y como ayudante universitaria de fotografía, taller digital y pintura.
Paula Ábalos: Para mí los medios tecnológicos aparecieron como medios de creación sumamente intuitivos, como una respuesta al no tener ese tiempo lujo para estar en el taller trabajando, algo que en realidad muy pocos artistas logran tener. Vi el video, el sonido y la fotografía digital como dispositivos capaces de capturar lo que veía en mi entorno de forma inmediata, y capturar el tiempo desde lo documental, lo performativo, lo poético y lo personal. A pesar de que me sentía atraída por otros medios —como la pintura y el dibujo— no podía dedicarme a ellos como me hubiese gustado, porque pasaba gran parte del día o en largos trayectos en micro y metro, o en la universidad cumpliendo los cursos (apenas), o trabajando para pagarla. No tenía un espacio o tiempo real para reflexión personal; estaba totalmente acelerada, volcada hacia el exterior. Esa realidad que vivía a diario —correr de aquí para allá— hizo que ese exterior empezara a convertirse en un espacio familiar para mí, y empecé a sentirme atraída por los diseños de los espacios públicos, específicamente como sugieren ciertas conductas y fenómenos sociales.
Esto provocó un primer acercamiento a las ciencias sociales, con textos como La metrópolis y la vida mental de George Simmel, Un etnólogo en el metro de Marc Augé, y textos de Hannah Arendt y Humberto Gianini. Me interesaron sobre todo las ideas de Simmel, que plantea que el urbanista desarrolla un tipo de personalidad moderna, capitalista, indiferente y reservada, producto de la sobreestimulación y de ese encuentro muchas veces hostil entre el funcionamiento de las ciudades y el mundo interior de las personas. Para él, suavizamos ese choque adoptando una actitud “blasé”, la cual describe como una conducta defensiva, que intenta proteger nuestro mundo interior a través de una especie de cápsula protectora, impenetrable. Con estrategias como leer, escuchar música o rehuir la mirada, intentamos bloquear la incomodidad que produce esa saturación de los sentidos que ocurre en el metro; nos vamos hacia adentro de nosotros mismos evitando ver, oír, sentir. Quise aplicar esas ideas al contexto de la hora peak del metro en Santiago, donde los carros van llenos de multitudes solitarias, basándome también en mi propia experiencia de vivir esa cercanía corporal acompañada de una lejanía mental. Esa idea de un mundo interior, defendiéndose contra una exterioridad avasalladora, era algo que me interesaba lograr captar.
Así, de modo orgánico y sin pensarlo mucho, trasladé mi necesidad de tiempos de taller a esos espacios en los que me movía a diario. Fue una reacción de urgencia, de no poder vivir ese ideal de la artista que está sentada en su taller, dibujando. Al principio intenté capturar observaciones sobre el diseño del espacio, las aglomeraciones, o los efectos de ambos en mi propio cuerpo y mundo interno en croquis o acuarelas. Pero me faltaba algo: el movimiento, el sonido, los tiempos, las capas de ritmos acoplados en un solo lugar, cosas que había aprendido en la pintura y que busqué capturar con la tecnología. Empecé a jugar con una cámara digital de esas pequeñas, de bolsillo, y terminé grabando encubierta mis traslados en metro durante un año entero: así fue que hice mi primera video instalación, Sistema nervioso.
En ese entonces no reflexionaba mucho sobre el punto de vista de la cámara; trabajé intuitivamente, enfocándome sobre todo en lo performático, en mi cuerpo, y en su devenir en ese espacio. Fue también una forma de adueñarme de esos espacios públicos, de no disolverme en ellos. Ese método se ha ido repitiendo en otros trabajos como Diarios de trabajos, Libro de camas, o en Los inmortales. Buscaba registrar puentes entre ese mundo interior y exterior, para visualizar lo íntimo en lo público.
Victoria Guzmán: Me recuerda mucho las ideas de Adorno y Benjamin y la desconfianza hacia la revolución de la imagen móvil y la tecnología, y la deshumanización que podían llegar a provocar.
PA: Hace no mucho estuve leyendo escritos y notas de sueños de ellos dos, pues me interesa especialmente la atención que le daban al inconsciente de forma paralela a sus ensayos teóricos. El choque de los sueños con la realidad, esa dificultad que experimentamos a veces para distinguir entre ambos… Hay una recopilación preciosa de sueños y reflexiones de Benjamín de la editorial Abada, y otro libro con los sueños de Adorno, que son igual de complejos que sus textos.
De Benjamin también me gustó mucho la segunda parte del libro Sueños, que se llama Sobre la percepción onírica. Sueño y despertar y contiene reflexiones más teóricas sobre el tema. En algunos pasajes se refiere a las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que se dan en ese intervalo entre que se está entre despierto y dormido: en que se mezcla la realidad y el sueño apareciendo visiones y sonidos. Son alucinaciones que he tenido en algunos periodos de mi vida, no solo al despertar, sino que también con menor intensidad cuando trabajé en turnos nocturnos, luchando contra el sueño, obligando a mi cuerpo a seguir trabajando. En esos momentos, a pesar de mi pelea por seguir “despierta”, el mundo inconsciente a veces venía a visitar al consciente.
De hecho, esa misma sensación es la que intenté trasladar en mi película The invisible cloth, que muestra a una mujer que trabaja limpiando un gimnasio durante la noche, totalmente sola. El espacio del gimnasio se convierte en un lugar en que se mezcla lo real, el brillo de las superficies de las máquinas, y lo surreal, ensoñaciones, el yo que se proyecta hacia afuera. En esa obra el cuerpo está muy presente; el gimnasio es un lugar creado para ejercitarlo, cada máquina sugiere la presencia de un cuerpo, y existe una relación entre los movimientos del ejercitar con los de limpiar (la relación entre work y workout). De hecho, para esa obra trabajé con una coreógrafa de la escuela de Rudolf Laban, quien hizo un trabajo coreográfico en fábricas, creando movimientos que usaran la fuerza de gravedad como motor para hacer más eficientes los movimientos de los trabajadores. Sin embargo, lo que más me interesaba era captar esa mirada adormecida, casi surreal, del espacio del trabajo nocturno. Poder visualizar los efectos psicológicos de no dormir, la exigencia del trabajo, y las consecuencias de vivirlo en un lugar tan sobreestimulado —con las televisiones y música prendidas, todo muy brillante, generando un exceso de positivismo—.
Paula Valenzuela: Eso me pasa con tu trabajo: evidencias el estado de adormecimiento en el que nos sume el capitalismo. Estados de semisueño, de vacío; máquinas que se dirigen hacia horizontes que no nos conmocionan. Hay mucho de eso en la serialización, en las repeticiones eficientes, en buscar generar algo que avance mecánicamente.
PA: Sí, es un ritmo que avanza con una energía que busca producir pero solo lo logra de forma inconsciente, desconectada, vacía de significado. Aparece también en mi obra Trabajos para vivir del arte (2014) o Diarios de trabajos (2019). Se vincula con que mi acercamiento a lo audiovisual hasta ahora ha sido más bien desde lo interdisciplinario, tomando elementos de las artes visuales, las ciencias sociales, el cine, la escritura, y el teatro. En ese sentido, he utilizado medios tecnológicos para registrar observaciones y experiencias en donde lo corpóreo es especialmente relevante, más que referirme a las problemáticas propias de los formatos digitales, como su materialidad. Últimamente sí me ha interesado comenzar a explorar los medios digitales de otra manera, desde aspectos propios de la imagen. También me gustaría darle mayor relevancia al mundo interno, lo imaginario, lo onírico. Crear desde lo que quiero construir, la visión de mundo que quiero comunicar, quizás a modo de liberación.
VG: Me preguntaba si Trabajos para vivir del arte (2014) es una cita a la acción del CADA Para no morir de hambre en el arte (1979) en que distintos camiones repartieron leche por Santiago. En ese sentido, me parece potente el resignificar esas formas de sobrevivir en este sistema que son tan vacías de sentido. Y hacerlo también cuestionando esa idea de la artista todopoderosa, que tiene taller, tiene tiempo, tiene medios, tiene materiales, tiene galería… Hoy, en gran parte gracias a la crisis sanitaria, se está desconfigurando esa imagen del arte como hobby o como ocio, al tiempo que se exponen la precariedad que está tan naturalizada hoy, la precariedad de la artista sin pensión, sin salud, sin posnatal…
PA: Hacer trabajos para vivir del arte fue la única manera de hacer mi trabajo en el supermercado llevadero: un acto de sobrevivencia espiritual. En esa época trabajaba cuatro veces a la semana, ocho horas cada día. Después de cuatro años, un día miré el celular y se me hizo absolutamente evidente lo que tenía que hacer: grabar ese espacio de trabajo, haciendo autorretratos de esa vivencia. Empecé colocando el celular con la cámara encendida en la góndola del supermercado frente a mí, y miraba fija a la cámara. Cuando aparecían clientes los atendía y les ofrecía productos, y siempre atenta a los reponedores, los guardias y las cámaras de seguridad, para que no me descubrieran. Se convirtió en un espacio de juego, en un acto secreto de liberación y rebeldía, de volver a hacer mías esas horas en que arrendaba mi cuerpo para obtener el sueldo que necesitaba. Esa performance de grabarme activaba ese espacio para mí y hacía que el trabajo cobrara sentido.
En Alemania, cuando se me acabó la beca tuve que volver a esos trabajos mal pagados, de mierda, y decidí profesionalizarme comprando dos cámaras espías: un reloj y un lápiz. En ese entonces trabajaba en el Red Bull Arena con un contrato que me tenía prohibido sacar fotos o capturar cualquier tipo de imagen, lo que me ponía nerviosa porque allá las leyes y los permisos de derechos de imagen son un gran tema. Pero el resultado de imagen con esas cámaras era algo diferente a todo lo que había hecho antes; al llevar las cámaras conmigo estas filmaban el movimiento de mi cuerpo y su relación con el espacio y con las tareas que debía realizar. Una grabación subjetiva, media caótica, con una vibración, un rastro y huella de mi cuerpo en movimiento.
PV: Y en videos como Los inmortales, ¿las personas que grabaste sabían que estaban siendo grabadas, o también trabajaste de incógnito?
PA: Ninguno de los retratados sabía. Quería documentar la naturalidad de sus acciones. Por lo mismo, pasé alrededor de cuarenta o cuarenta y cinco horas en el Museé l’Orangerie, grabando. Actuaba como si fuera un visitante más en el museo, me sentaba a mirar y hacía como si una más. Para lograr los encuadres aguantaba la respiración, y con una cámara semiprofesional hacía como si estuviera sacando una foto. Si lograba quince segundos, estaba bien. Es una pena que muchas tomas no funcionaron porque alguien cruzó, o me miraron, o yo me moví… Y bueno, los guardias me empezaron a preguntar por qué iba tanto y por qué pasaba tanto tiempo ahí: yo les explicaba que estaba investigando el color en Monet, que no se preocuparan, que no le estaba sacando fotos a la gente. Si se ponían muy pesados, iba al café, esperaba el cambio de turno, y volvía.
Y te voy a decir algo: los encuadres pueden estar bien, pero fue ahí que me di cuenta de qué forma Monet es el maestro del color, algo que es especialmente evidente en sus Nenúfares. Porque toda persona que se ponga frente a una de esas pinturas se ve hermosa, en total armonía; cada pequeña fracción de los lienzos tiene una composición tan compleja de color, que contiene un “todo” perfectamente sistemático y armónico, como si concentrara una parte del cosmos. No importaba que tipo de ropa tuviera la persona que estuviera posando, el color de piel o la edad: siempre se veían en equilibrio en relación con las pinturas. En mi opinión, por eso la sala de los Nenúfares es uno de los lugares más frecuentados para sacarse selfies en París. De hecho, el tema del color es tan complejo en Monet que, aunque en las pantallas los colores se ven equilibrados, en los proyectores es difícil y siempre se disparan. Un cambio de cable, por ejemplo un cambio de VGA a HDMI, afecta la imagen y el color, y eso siempre ha sido así. Pero con las pinturas de Monet el cambio impacta en los colores de forma drástica: los colores explotan, se queman, se saturan. En su pintura el equilibrio es tan perfecto que hay que ser muy cuidadosa al proyectarla, lo que implica un trabajo delicado cada vez que quiero mostrarlo. Sobre todo, en la toma con la niña asiática de chaqueta verde. Si hay algo que está levemente desbalanceado, toda la imagen se destruye. Es una obra que vuelve loco a los proyectores… Siempre pienso que sería algo muy interesante de investigar.
Ese trabajo lo hice llegando a Europa. Cuando visité los museos en París y vi lo que pasaba adentro con las selfies me impresionó e incluso me sentí un poco indignada. Quería ver las obras que había estudiado en la universidad, pero las hordas de personas sacándose fotos me lo impedían. Me hizo reflexionar sobre los museos, las reacciones del público ante obras globalmente valoradas, y a veces sobre valoradas. El usar la obra para mostrarse, para ser objeto de deseo convirtiéndolas en un mero telón de fondo.
VG: Consumiendo la obra para ser consumido uno después.
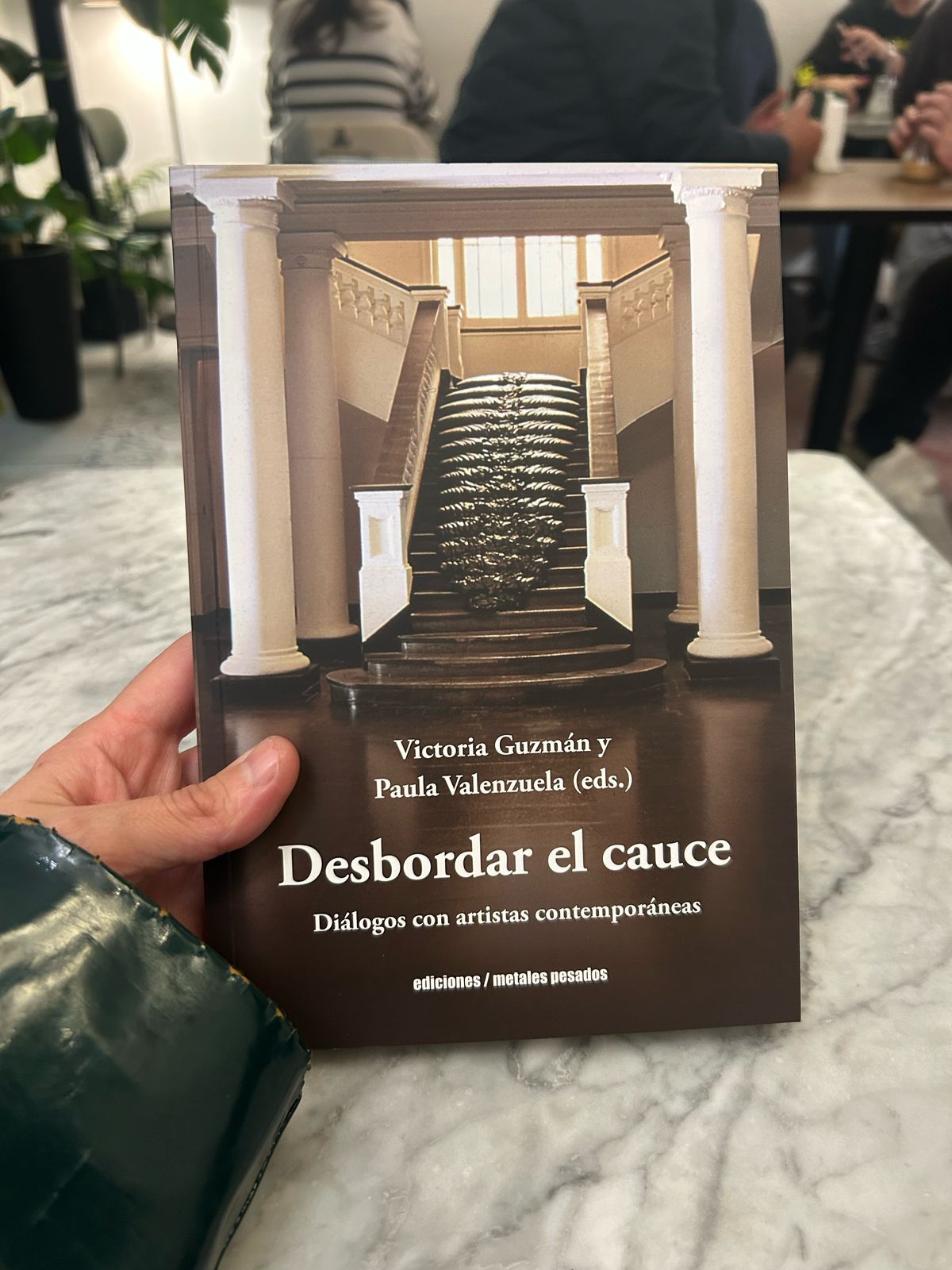



Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.
La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.
Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.