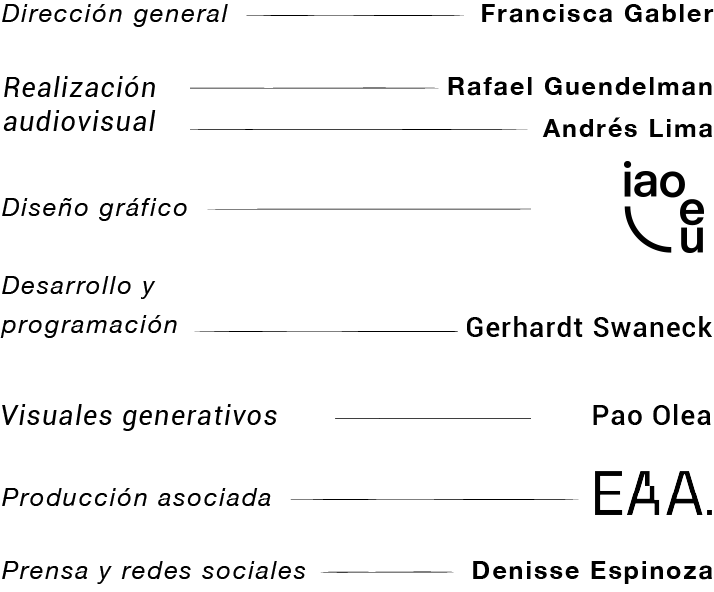Entre máquinas que generan viento y sonido, banderas que reaccionan a la luz y órganos artificiales en construcción, Rodrigo Toro explora la frontera entre tecnología y poesía. En "BIRD", proyecto que expone en MâT Artspace, Suiza, convierte referencias históricas y materiales experimentales en un juego sensorial que activa la memoria de los objetos y abre nuevas formas de imaginar el cuerpo y la materia en movimiento. La conversación recorre también su participación en la Bienal de Cuenca, sus reflexiones sobre la historia del sonido y el cruce entre mito, tecnología y experimentación artística.
.
Encontró el vinilo en una feria y lo compró de inmediato. No estaba en muy buenas condiciones, pero bastaba para hacerlo sonar en el tocadiscos que él mismo había construido: un brazo con una aguja conectado a unos circuitos y amplificadores, montado sobre una tornamesa fabricada a partir de un torno de alfarero. El vinilo que Rodrigo Toro Madrid llevó a casa a probar en su invento fue Led Zeppelin V. Se dice que la cuarta canción del álbum, Stairway to Heaven, contiene referentes al demonio. Más allá de si aquello era un mito o no, Toro Madrid no podía dejar de percibir que había algo ligeramente inquietante en los sonidos emitidos por su máquina. “Con ese aparato, las voces de todos los discos que ponía siempre se deformaban. Eso me llevó a desarrollar la idea de que, en los inicios de la grabación, reproducir un sonido era como invocar una presencia del pasado. Era la voz de alguien que ya no estaba ahí”, explica Toro Madrid.
Motivado por su fascinación por los vínculos entre lo analógico y lo sobrenatural, el artista sonoro Rodrigo Toro Madrid se ha especializado en crear dispositivos con tecnologías de bajo costo. Entre sus creaciones destacan un tocadiscos activado por el viento y un generador de ruido electromecánico. El pasado 2 de agosto, el artista mostró estos dispositivos en Suiza, despertando gran curiosidad entre los asistentes. La fascinación no se limitó al ámbito sonoro, el misterio tecnológico de la exposición giró también sobre una bandera cuyo diseño muta con las condiciones del clima.
La obra se titula BIRD y se encuentra en MâT Artspace, un espacio que invita a distintos artistas a crear una bandera instalada a orillas del lago de Neuchâtel, Suiza. La de Toro Madrid está elaborada con pigmentos fotocrómicos -que cambian de color con la luz del sol- e hidrocrómicos -que reaccionan al agua o la humedad-. Como su título dice, en ella aparece un pájaro. “Si es de día y llueve, el pájaro está despierto, aunque en su casa (una jaula). Si es de noche y llueve, duerme dentro de ella. Finalmente, si es de noche pero no llueve, solo se le ve dormido", ejemplifica el artista.
Toro Madrid desarrolló el proyecto a partir de su interés en las tecnologías de medición del clima y en los juguetes de la época victoriana, pero también con la intención de crear un indicador de los estados de ánimo. Al igual que los anillos que cambian de color con la temperatura corporal, la bandera reacciona a las condiciones climáticas, convirtiéndose en un dispositivo sensible al cambio constante, capaz de leer las sutilizas de la atmósfera y de generar magia a partir de tecnologías simples.

¿Cómo comenzó tu interés por las tecnologías analógicas?
No soy muy clásicamente tecnológico, mi formación no fue por ese camino, pero siempre me fascinaron las tecnologías analógicas y mecánicas. Creo que eso tiene que ver con lo que vi durante mi infancia: monitos animados, ciertos videojuegos, jugar con Legos.
Cuando estudié arte, iba por un camino completamente distinto: el de la pintura. Me encantaba pintar fotos de bichos, imitando a mano ese efecto de puntitos de color que se ve al agrandar una foto impresa. En realidad, lo que hacía era acentuar los defectos de la óptica en mis pinturas, lo cual era entretenido porque, al hacerlas, me sentía un poco como una máquina.
A mitad de carrera comencé a interesarme por la fotografía, influido por las historias de mi abuelo, que era fotógrafo minutero en la plaza de armas de Melipilla. En casa conservamos restos de sus cámaras, y al revisarlos me percaté de que había varios construidos a mano. Sentía fascinación por esos pedacitos de objeto. Cuando hicimos nuestra propia cámara estenopeica de cartón, tomé algunos de esos objetos y comencé a darle más énfasis a lo técnico.
Un día, el profe Claudio me incentivó a dejar de imitar una máquina y construirla. Me sugirió que, en vez de las pinturas, llevara la cámara hecha a la siguiente clase. Tomé la invitación e hice la cámara. En ese mismo periodo, tenía un taller de arte sonoro con Rainer Krauss, donde me enfoqué en construir máquinas de ruido. Empecé a hacerlo de manera autodidacta, expandiendo el rango de cosas que podía crear. Construir se volvió mucho más entretenido que pintar.
Esto de la autodisciplina y el DIY se relaciona mucho con el arte low tech que nace de varias inquietudes, como la preocupación ambiental o la resistencia a las tecnologías masivas. ¿Por dónde va tu interés personal?
Mi interés no se centra tanto en una motivación puramente ecológica. Los artistas que más me han influenciado son aquellos que se apropian de la tecnología, y que trabajan con comunidades para que la gente desarrolle sus propios aparatos. Me gustan especialmente las apropiaciones tecnológicas en contextos de crisis. Por ejemplo, en un taller, Ernesto Orosa, nos contaba cómo en Cuba, la gente utiliza plástico que se derrite en fábricas cuando se corta la luz, mezclándolo con solventes para crear objetos domésticos. Aunque yo no estoy en un contexto de crisis, empecé a trabajar con cositas que encontraba en la basura como una forma de obtener material gratis. Eso me enseñó a reactivar una máquina: si bien nunca he podido tomar una impresora de la basura y hacer que vuelva a imprimir, sí puedo mover un poquito los motores para hacer que haga un dibujo. Tomar objetos e intervenirlos se volvió una forma entretenida de aprender y también, como lo que tú decías, una resistencia ante las tecnologías masivas.
Todo lo que hablas me recordaba mucho al concepto detrás de tu exposición The Scavenger (2018), que se relaciona con la idea de recolectar. ¿Guardas objetos pensando en un uso futuro o simplemente los coleccionas?
Es chistoso que lo digas, porque tengo un amigo que también trabaja haciendo robots, y siempre tenemos cajas con partes curiosas y materiales bacanes, como un pedazo de grabadora con numeritos o una polea. En The Scavenger, el concepto se usaba tanto como recolector como carroñero. Buscaba usar materiales que reflejaran la precariedad de un barrio y su proceso de gentrificación. Entonces fui recolectando y armando con lo que podía, incluso con el riesgo que implica recoger materiales de la basura: llenos de clavos, tornillos sueltos o restos oxidados. Hoy ya no voy tanto por ese camino; mi práctica cambió al mudarme de continente. En Santiago o Bogotá era mas comun encontrar material en la calle, pero en Suiza no. Aquí, en cambio, la gente tira tecnología en perfecto funcionamiento a la basura.
Me imagino que en Suiza debe ser diferente conseguir materiales para tus proyectos. ¿Cómo lo viviste y cómo fue tu mudanza a ese país?
Recuerdo que cuando estudié en Zurich, encontré un lugar de la universidad donde tiraban desechos tecnológicos y habían cosas muy bacanes en perfecto estado. Si necesitaba una balanza de cocina, audífonos o pantallas para una escultura, lo podía hallar todo en la basura. Incluso, una vez me encontré con un Nintendo Switch en perfecto bueno.
Esto sucede porque aquí no vale la pena reparar algo si el poder adquisitivo es alto: una persona con un trabajo de oficina normal puede ganar hasta 80 mil pesos la hora, y el sueldo mínimo promedio podría llegar a bordear los 4.000 francos al mes (como 4 millones de pesos en Chile). Entonces, yo hago la analogía: para comprar mi primer celular tuve que trabajar un mes. Aquí con una tarde de trabajo, podrías comprar el mismo celular. Si bien hay preocupación por el reciclaje, la gente bota mucha tecnología con la idea de que otro se haga cargo, lo que facilita que alguien más pueda encontrarla.
La mudanza no estaba planeada, surgió en 2017 cuando gané la beca para la residencia FLORA ars + natura en Bogotá. Un año después, en septiembre de 2018, volví porque gané una convocatoria para exponer en la vitrina de FLORA, y fue en ese momento que conocí a Sarina Scheidegger, una de las participantes de Suiza. Luego, me vine a una residencia a visitarla y empezar a estudiar. Llegó la pandemia y me quedé aquí. Me ha ido super bien, pero creo que de no haber conocido a Sarina, quizas no habría llegado a vivir en Suiza.

En tu exposición WIRELESS (2024), buscabas llenar una habitación de “presencias fantasmales” mediante el uso de tecnologías obsoletas. ¿Cómo se relaciona esto con la memoria y lo sobrenatural en tu trabajo?
Siempre he estado fascinado por el tema de los fantasmas, como una forma de explorar mi propia curiosidad por lo espiritual, algo que desde mi crianza cristiana. Aunque ya no practico la religión, de niño iba a una iglesia oscura con un Cristo sangrando en la pared, es una experiencia muy fuerte. De chico recuerdo que íbamos a misas nocturnas a escondidas entre pasillos. Esa fascinación por lo místico regresó cuando empecé a trabajar con tecnologías obsoletas. Me interesó la idea de que lo sobrenatural y la tecnología podían conectarse.
Cuando empecé a trabajar con discos de vinilo y medios sonoros, encontré que desde la génesis del sonido grabado, el acto de escuchar voces grabadas en un cilindro o un disco era como invocar presencias desde el pasado. Sin embargo, esta “invocación” depende de reproducir el sonido con una velocidad muy precisa. Al cambiar estas condiciones el sonido se vuelve mas inquietante: es un canto frenético o un aullido parecido a un lamento. Entonces pensé: si escuchar grabaciones es como el rito de invocar a una presencia, ¿cuáles portales paralelos, y qué espiritus se cuelan al cambiar dicho ritual?
¿Qué significado le otorgas a la grabación autónoma de vinilos? Recuerdo haber leído que no eres un fanático de los vinilos antiguos, así que dudo que tenga que ver con una especie de nostalgia melómana.
Mi principal motor es la curiosidad. Pienso el disco de vinilo como una microescultura que contiene información tallada en la textura de un plástico, capaz de evocar muchas cosas. Esto puede explorarse de muchas formas. Por ejemplo, me fascina cómo puedes comprimir kilómetros de información en una espiral. Para mí, el vinilo tiene una dimensión espacio-temporal muy interesante, similar a la de un rollo de cinta magnética.
Además, el disco tiene otras dimensiones: la resolución del sonido cambia a medida que te acercas al centro, y me interesa la ductilidad del material: cómo se dobla, se calienta o se tuerce. Es como si fuera arcilla, plástico o metal; la diferencia es que de repente tienes un sonido que puedes tocar. No me interesa el coleccionismo musical; no soy el tipo de persona que dice: "Este es un disco de los Beatles de lo 70, es más valioso que este otro del 85". Para mí, lo más entretenido es usar una máquina para recoger distintos plásticos y experimentar con sus cualidades sonoras. Me interesa el ruido de la superficie de cada material, o la imagen que podría tener un residuo y el sonido que le voy a poner. Es un espacio para una experimentación muy entretenida.
Para BIRD (2025), presentaste tres instrumentos, uno de los cuales fue un generador de ruido electromagnético. ¿Cómo seleccionaste estos dispositivos y qué buscabas en la experiencia con el público?
Seleccioné instrumentos que invitaran a experimentar. Aunque al principio la gente estaba tímida y tuve que hacer la mayoría de las demostraciones, una máquina en particular despertó curiosidad: un parlante con manivela que genera su propia electricidad. Aunque algunos esperaban que fuera utilitario, su objetivo era sensorial.
Cuando preguntaban cómo funcionaba, yo explicaba que estaba compuesto por imanes y alambre de cobre, como un pequeño generador eléctrico. Lo interesante es que puedes reinterpretar el movimiento del viento a través del sonido. Muchos preguntaban "¿para qué hacer eso?". Mi respuesta era simple: es una exposición de arte.
De seguro esperan que seas utilitario, porque hay electricidad de por medio.
Claro, pero no lo es. Por ejemplo, tienes un molino que no muele nada, pero su hélice y el sonido que produce, sumado a la sensación del viento en la cara, hacen relacionar el sonido con el viento que se percibe. Esos encuentros sensoriales son muy interesantes.
Otro de los dispositivos que presentaste fue un disco activado por el viento, que trabajaste en la residencia CAB Patagonia a principios de 2025. Este proyecto pareciera haber tenido un antecedente en la pieza Hummingbird #3, que presentaste en SACO 2018. ¿Cómo describirías su evolución?
La serie tocadiscos de viento comenzó como una pieza site-specific para el Festival SACO 2018 en el Muelle Histórico de Melbourne Clark. El proyecto se basaba en el carácter histórico del sitio, pensando en la capacidad del viento de transformar las voces y con ello, las historias que estas relatan. El resultado me gustó, pero era difícil de transportar, así que empecé a desarrollar una versión portátil.
Más tarde, durante una residencia en Suiza al inicio del COVID, hice una máquina que funcionaba con el viento de la montaña. En ella se podían insertar discos de música yodel que encontré en la zona. También trabajé con un amigo de México que compuso piezas sonoras para que fueran tocadas específicamente con el viento, que yo pude grabar en un disco casero con una máquina que graba vinilos.
En la web de MâT Artspace se explica que, para el proyecto BIRD, te inspiraste en dos mundos muy diferentes: los dispositivos que indican el tiempo y la posición del sol, y los juguetes cinematográficos de la época victoriana. ¿Qué elementos de cada referencias te atrajeron y cómo los integraste en la obra?
Desde hace tiempo que tenía la idea de hacer un heliógrafo, un dispositivo óptico que registra las distintas posiciones del sol durante el año. Aunque sabía que sería complicado, me obsesioné con lograrlo. BIRD es un proyecto acotado, en parte por su presupuesto limitado, y me cuesta bajarle las revoluciones a lo que imagino, por lo que una buena estrategia es llevar los proyectos a la dimensión más lúdica y sencilla.
También me interesan mucho los indicadores del clima, como los barómetros y termómetros. Hace tiempo que pensaba en diseñar un indicador para la temperatura del río en Basilea. Quería que la bandera fuera un dispositivo móvil con un propósito, y la idea del pájaro surgió de mi interés en los juguetes runrun, que evocan movimiento. También me influenciaron otros inventos como el Zoótropo y el Fenaquistoscopio, dispositivos que crean ilusiones ópticas o formas de armar una escena.
Finalmente, la idea se concretó en una bandera que reacciona a la luz solar. La obra está hecha con una tinta fotocromática, un pigmento que cambia a violeta oscuro cuando se expone al sol. El resultado es como si el pájaro estuviera durmiendo y, de repente, sale el sol, sus ojos se abren y aparecen sus alas.
¿De qué manera se relaciona este proyecto con tus trabajos anteriores y cómo se evidencia la tecnología en él?
La bandera tiene algo que es muy parecido a la tecnología de las pantallas, o más bien, a las luces de neón: funciona como una animación con diferentes fases, donde se van encendiendo distintos elementos, igual que el letrero de Valdivieso. Lo que me interesa es que la bandera no cambie al azar, sino que responde a una lógica mayor. Sus movimientos y cambios están programados para reaccionar a ciertas condiciones, como la hora del día o el clima. Creo que esa lógica del movimiento es lo que se relaciona con mi trabajo, porque siempre estoy buscando que las cosas hagan algo. Al final, eso es lo que me motiva a crear, más que hacer piezas estáticas.
En la web MâT Artspace, en la sección acerca de BIRD, se incluye un mini poema que describe el comportamiento de la bandera: “Si hace sol, abre sus alas. Si llueve, busca refugio. Si está oscuro, duerme”). El texto tiene una estructura breve y se centra en la naturaleza, capturando momentos específicos como en un haiku.. ¿Esta cualidad poética oriental de la obra fue algo que buscabas?
La idea no era crear un haiku, sino aprovechar la oportunidad para hacer algo más parecido a un juego. No me gusta la palabra "juguetón" en español, pero en inglés, playful me parece más adecuada. Quería relajarme y explorar una faceta más playful de mi proceso creativo, que me permitiera abrir otra dimensión para pensar el proyecto. Además, esta referencia al “pollo pixelado” también tiene que ver con esa reminiscencia de haber jugado con MS paint en el computador, así que me di la licencia de hacer un proyecto con un tono más lúdico, sin dejar restarle seriedad profesional.

Lo que mencionas de los pixeles me recuerda al material publicitario para la Bienal de Cuenca, en la que participarás en octubre. Esta edición se llama The Game, y propone explorar nuevas formas de juego y creación en el arte contemporáneo. ¿Puedes contarnos algunos detalles sobre el proyecto que presentarás y su relación con la temática?
Lo que estoy trabajando en Cuenca es una mezcla de varias exploraciones previas, pero ahora lo preparo más consciente. En Instagram publiqué un proyecto con una mano mecánica metálica gris colgada del techo, que podía abrirse y cerrarse. Ahora estoy haciendo una versión más compleja, ya que la anterior la diseñé y construí en solo un mes para la exposición de mi diploma universitario. Esta vez tengo más tiempo, así que estoy construyendo una mano mecánica de cobre que pueda “caminar” por el piso. También estoy preparando un órgano que parece una botella transparente llena de agua, con un parlante adentro. Experimento para crear un sistema que permita escuchar el sonido transformado por el agua, como si estuvieras escuchando debajo de una tina. Todo esto tiene que ver con órganos y con extremidades artificiales. Al final, estoy explorando las posibilidades de construir un cuerpo, combinando movimiento y sonido.
¿En este caso, el tema del juego se relaciona con las posibilidades creativas de la experimentación?
Para Bienal, teníamos que desarrollar un concepto como equipo. Dagmara Wynskiel, curadora de la muestra, me escogió junto con otras dos artistas: una de Ecuador y otra de Hungría. Al buscar puntos en común entre los tres, descubrimos que todas nuestras piezas estaban relacionadas con muebles contenedores que replican funciones corporales o instalaciones que sugieren estructuras anatómicas como tripas u órganos.
A raíz de este descubrimiento, decidimos que la exposición debía parecer viva, como algo que crece, interactúa o se mueve por sí mismo. Nos dimos pies forzados para los trabajos, y a mí me desafiaron a producir una obra que incluya materiales blandos, ya que por lo general trabajo con objetos estéticamente duros. De ahí vino la idea de una especie de órgano entre estómago y riñón que procesa o “purifica” señales de sonido. La instalación es una colección de distintos mecanismos que provienen de la imitación del cuerpo humano: un cuerno parlante, una membrana similar a un tímpano, una cinta magnética que cumple la función de memorizar el sonido y una mano que camina sola. La intención es hacer un comentario sobre la sobre la creación de un organismo artificial, con recursos limitados. Es lo que me imagino surgiendo de un caldo primordial de vida tecnológica.
En una conversación anterior mencionaste tu interés por la historia del sonido, destacando la imagen del perro Nipper, ícono de la compañía RCA. Su imagen se popularizó como símbolo de la fidelidad en sus grabaciones, asociada a la leyenda de que Nipper creía escuchar la voz real de su amo a través del fonógrafo. De todos los detalles de esta historia, ¿cuál es el que más te fascina o te parece más curioso?
Lo primero que me interesa de esa historia es su imprecisión. La falta de claridad sobre lo que realmente ocurrió demuestra lo difícil que es registrar y documentar los hechos La leyenda del perro que, de repente, vuelve a sentir la presencia de su amo al escuchar el fonógrafo me causa ternura. En esa época la gente se creía esa historia, pero si hoy escuchas un fonógrafo de esos años, notarías que la calidad no alcanza para reconocer una voz. Incluso, dudo que un animal, con un oído tan sensible, pudiera hacerlo. Pero me encanta que la historia haya existido. Quizás Nipper no identificaba la voz de su amo, pero sí percibía que algo especial ocurría.
De alguna manera, la compañía logró posicionar su tecnología con una leyenda que tenía un componente casi sobrenatural. Antes, RCA usaba otra imagen, todavía más mesiánica: un ángel dibujando surcos con la mano, como si estuviera escribiendo un mensaje divino. Esa representación me parecía chistosa, pero también siniestra, evocando imágenes católicas que llevo en la cabeza. Me gusta ponerlo como ejemplo de ese puente entre lo sobrenatural y la tecnología del pasado. Y hay muchos más.


Licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo (UDD - Chile), donde se desempeñó como ayudante de Periodismo Interpretativo. Cuenta con una especialización en Social Marketing de Northwestern University, y ha realizado múltiples cursos sobre comunicaciones en el campo de las artes visuales dictados por Node Center for Curatorial Studies (Berlín). Sus textos han sido publicados en Artishock y en la Revista Ya.



Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.
La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.
Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.