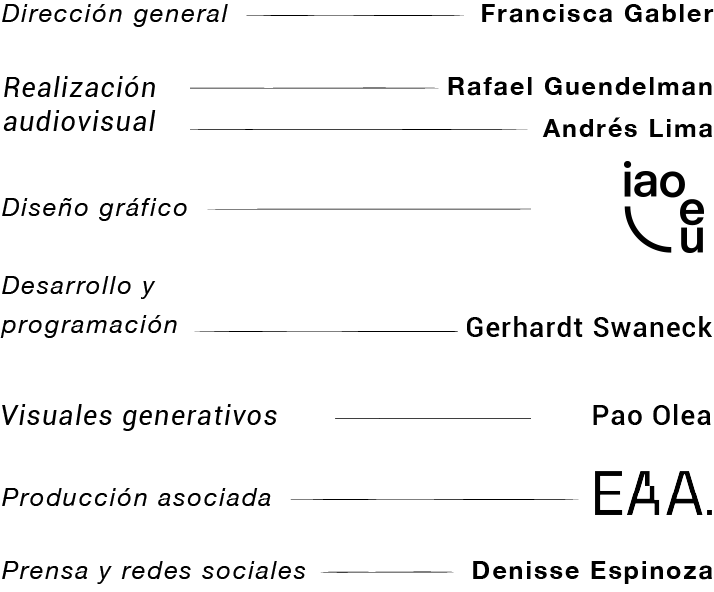Entre imágenes que se pliegan y repliegan como memorias vivas, la exposición "Cruzar el tiempo" reúne a 20 artistas para proponer un viaje donde lo humano, lo tecnológico y lo más-que-humano se entrelazan. Como en "Solaris" (1972) de Andréi Tarkovski, las obras orbitan nuestro presente para reconfigurar el pasado y especular futuros, abriendo preguntas sobre la percepción, la realidad y las formas de habitar el mundo. Abierta hasta el 9 de noviembre en la sala de exposiciones del Parque de las Esculturas.
.
El texto de sala de la exposición Cruzar el tiempo comienza con una pregunta: “¿Cuántas temporalidades se superponen en eso que llamamos «el aquí y el ahora»?” Y es que pensar en el tiempo, la imagen y sus posibilidades me traslada inevitablemente a la estación espacial de Solaris, la película de casi dos horas y media que el director ruso Andréi Tarkovski realizó a partir de la novela del escritor polaco Stanislaw Lem, publicada en 1961.
Todo esto cobra una dimensión visual poderosa gracias a las imágenes vívidas y entrañables que Tarkovski produciría once años más tarde en su adaptación cinematográfica. En ella, Solaris se presenta como un mar viscoso y matérico, capaz de leer los sueños y pensamientos subconscientes de quienes lo rodean, para luego materializar sus miedos y deseos más íntimos.
La idea de una reconfiguración de la realidad es justamente lo que conecta a Solaris con la exposición que nos propone la curaduría de las académicas Megumi Andrade Kobayashi y Carla Motto. A través de una selección de obras de docentes y ayudantes que conforman la línea de Medios y Tecnología de la imagen de la Universidad Finis Terrae –y que actualmente orbitan en la sala de exposiciones del Parque de las Esculturas–, la muestra se presenta como una constelación sensible a su entorno. Al igual que Solaris, podríamos pensar que este conjunto de obras tiene la capacidad de leer nuestro presente desde el pasado para especular sobre futuros posibles. Un entrelazamiento temporal que nos hace dudar acerca de lo que realmente estamos observando y cómo nos vinculamos –o nos distanciamos– de ello.
La interrogante sobre la realidad, abordada desde su percepción, es la misma inquietud con la que los tripulantes de la Solarística han debido enfrentarse desde su llegada. Sin embargo, esto no se debe al aislamiento, las alteraciones del sueño, las paranoias ni a los posibles edemas oculares que puedan experimentar, sino al comportamiento de esta biomasa misteriosa; pues su interacción con el entorno la vuelve impredecible y desinteresada, como si no tuviera un objetivo concreto por establecer una conexión con los humanos, pero sí una motivación –aún indescifrada– por presentarse ante ellos a través de un antropomorfismo que fotocopia su subconsciente reprimido.

De esta manera –y viajando nuevamente hacia la estación Solarística del Parque de las Esculturas–, obras como “El errante” (Pía Bahamondes), “La ilusión de lo aparente” (Carla Motto), “Curved screen II - Simulación cilíndrica” (Francisco Belarmino) y “Metadata I” (José Ulloa) se caracterizan por abordar problemáticas en torno a cómo la representación digital pone en duda la aparente realidad que nos rodea, especialmente aquella mediatizada por las pantallas. Estas obras interpelan asuntos acerca de la manipulación y nos acercan a preguntas sobre los límites de la intervención, complejizando la influencia que ejercen a nivel político, económico y también social.
Mientras que Solaris hurga en el pasado para comunicarse con sus visitantes a través de una imagen-copia en el presente –como es el caso de Hari y otros–, en Cruzar el tiempo también aparece la cuestión de la repetición, tanto en su dimensión testimonial como en su carácter ritual. Obras como “Sentir, sufrir, amar” (Margarita Gómez) e “Infante 1503” (Lucía Canala-Echevarría) tensionan –a través del acto mínimo de mirar–, las relaciones entre lo público y lo privado que se revelan al observar con detención movimientos repetitivos que se vuelven casi maquínicos. Estos gestos nos invitan a preguntarnos sobre nuestro rol en aquello que observamos, así como también, por la forma en que nosotros mismos también somos observados. Por su parte, “Metron” (Mauricio Román) también alude a esta situación, al tiempo que critica elementos como la hipervigilancia tecnológica, evidenciando con mayor fuerza las contradicciones que de ella se desprenden.
Mirar hacia delante implica un ejercicio continuo de mirar hacia atrás. “Un futuro en la espalda y un pasado ante la vista” (Un mundo ch’ixi es posible, p. 75, 2022) lo describe la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, quien entiende esta práctica como una forma de escapar del binarismo de los opuestos y habitar la fricción que se teje entre ellos. En ese sentido, obras como “Geologías postfotográficas” (Sofía Suazo) y “Ecos metálicos” (Simón Allodi) sugieren esa convivencia temporal, reflexionando sobre cómo la reproducción también se convierte en un testimonio del tiempo, poniendo en tensión la noción de pureza en una era tecnificada.
El uso masivo de la tecnología ha derivado en lo que, 49 años después del estreno de Solaris – aunque con antecedentes en Latinoamérica desde los años 50– se conceptualizaría como “Tecnoceno”: un nuevo estado geológico en que la tecnología y el ser humano han alcanzado un nivel de irreversibilidad en el medioambiente. Este punto de inflexión puede vincularse con la aparición de Hari en Solaris, ya que su aspecto es idéntico al de la mujer de los recuerdos del protagonista, pero presenta fallas técnicas como su capacidad sobrenatural de regeneración. A pesar de los intentos fallidos de Kelvin por deshacerse de esa entidad, termina por recrear y preservar la esencia de la Hari original. Este interés por controlar el tiempo –ya sea conservándolo o prolongando su existencia– se relaciona con obras como “Especies fuera de lugar” (Margarita Gómez), “Biomatriz” (Katerina Quintulem), “Quasi Oasis” (Sebastián Mejía), “Hechicerías de litoral” (Alexis Llerena) y “El museo de Aldonis” (Rafael Guendelman), todas ellas articulando una misma pregunta: ¿hasta qué punto puede el tiempo resistir a la imagen? O acaso, ¿puede la imagen resistir al tiempo? A su vez, “Metalogénesis” (Simón Allodi) critica el estado tecnocentrista e invita a reflexionar sobre cómo aquello que utilizamos hoy se convierte, inmediatamente, en el residuo de mañana, poniendo en duda esa supuesta resistencia frente al impacto acelerado del ser humano. Por su parte, “Nuevas guerras / vieja propaganda” (Nicolás Briceño) y “Tierras blancas II” (José Ulloa) nos convocan a tomar conciencia del consumo iconográfico y de cómo estas imágenes reconstruyen nuestro paisaje: mitad digital, mitad urbano.

Estas inquietudes hackean, precisamente, las lógicas lineales con que se construyen los calendarios y los relojes, proponiendo nuevas formas de relación y especulación entre el ser humano y su entorno. Así, ofrecen otra manera de observar nuestro presente y extensión en el tiempo. ¿Será, entonces, que la materialización no-humana de Hari, despierta más humanidad en Kelvin? Después de todo, la contradicción parece ser un rasgo profundamente humano. Tal vez su aceptación sea la clave para comprender nuevas formas de vida.
Si bien, Hari no correspondía exactamente a la original, su interacción con los humanos y las sensaciones que estos experimentan la volvían cada vez más-que-humana. Existe una escena en la película en que los tripulantes de Solaris se reúnen en una sala que evoca al pasado, a la vida en la Tierra: libros, un busto de Sócrates, un globo terráqueo, pinturas en las paredes. Una de ellas capta la atención de Hari y la cámara nos permite seguirla en detalle: se trata de Los cazadores en la nieve (1565), de Pieter Brueghel el Viejo. Inmersa en la meditación sobre su existencia, Hari contempla la pintura como una alegoría que encapsula las complejidades de la vida humana en la Tierra, invitando a una reflexión sobre el significado de la existencia. Esta escena transmite al espectador la inteligencia con que Solaris estudia y aprende rasgos humanos para luego replicarlos y reinterpretarlos. Esta mirada introspectiva y detenida se vincula con “Ciento ochenta mil mejillones, un gaviotín” (Javiera Sánchez), “Poética de la erosión y un extracto del río” (Francisca Hernández), “Jichi” (Claudia Müller) y “Falso farol” (Carlitos P. Muñoz) obras que interrogan las representaciones convencionales del paisaje y subvierten el glitch como principio de apertura hacia nuevas posibilidades.
La revelación de lo humano es uno de los tópicos que el film va deshilvanando a lo largo de su trama. Desde una estrategia similar, obras como “Annica - Blanca” (Antonia Cruz) y “Sol negro” (Sofía Nercasseau) reflejan el “lado B” de la situación con el objetivo de hacer visible lo oculto. En este sentido, ambas buscan convertirse en medios que invierten dicha condición, proponiendo develar las capas que operan como reflejo de nuestros propios actos.
Así como Solaris refleja múltiples aspectos de Cruzar el tiempo, esta última también se convierte en un espejo de lo que ocurre en el océano impredecible de la Solarística. Ante todo, ambas constelaciones buscan interrogar cuestiones más-que-humanas que desdibujan los límites del cuerpo y revelan cómo el sentido que otorgamos a la especulación de futuros posibles se encuentra mucho más cerca de lo que creemos, viéndose condicionada por elementos que arrastramos de nuestro pasado, tanto en la ficción como en las prácticas artísticas contemporáneas. Esta comprensión propone una resignificación del concepto “tiempo”, entendido como una continuidad fluida y compleja. “Todas y ninguna a la vez”, escriben las académicas Carla Motto y Megumi Andrade Kobayashi. “Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, es ambos a la vez” (p. 74) escribe Silvia Rivera Cusicanqui. Y aquí propongo que las derivas no solo funcionan como desplazamientos o desvíos, sino como espacios de apertura hacia aquello que aún no encuentra una definición: lo (im)posible. Son territorios en los que la lógica lineal del tiempo y la certeza se disuelven, permitiendo que emerjan nuevas formas de imaginar, sentir y habitar el mundo en convivencia con las nuevas tecnologías que hoy nos atraviesan.

Marykarla M. Olivares (Iquique) es artista visual e investigadora con enfoque en TecnoArtesanías. Se desenvuelve en curaduría y producción de exposiciones de arte contemporáneo. Ha participado de exposiciones colectivas donde destacan Abrazar Superficies (Iquique, 2023), Teoría Sintérgica (Santiago, 2023) y Voy y vuelvo (Santiago, 2024). También participó del primer Laboratorio de Archivos de Arte organizado por REAL (Santiago 2024) y de la 11° Conferencia internacional Media Art Histories, Re:generative (Manizales, Colombia, 2025). Actualmente trabaja como asistente de investigación en PAM / Plataforma Arte y Medios, proyecto Fondecyt de iniciación 11230449 y es co-fundadora del encuentro de aprendizajes horizontales R.A.E.



Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.
La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.
Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.