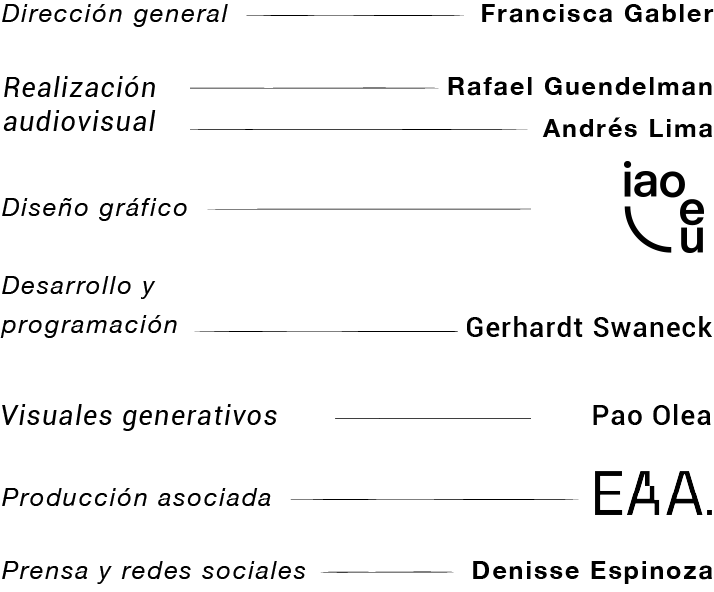La artista chilena Nicole L’Huillier presenta Rehearsal Room en la Bienal de Ljubljana, una instalación sonora que propone la sala de ensayo como metáfora de sociedad: un espacio de improvisación, cuidado y juego, donde los sueños, el ruido y la escucha colectiva ensayan otras formas de habitar el presente.
.
¿Cómo ensayar otras formas de estar juntxs? ¿Cómo improvisar colectivamente realidades posibles, desde el sonido, los sueños y la escucha? A esas preguntas responde la artista chilena Nicole L’Huillier, cuya práctica entrelaza arquitectura, música y ciencia en instalaciones e instrumentos que son también mediadores vivos.
En esta entrevista, a propósito de Rehearsal Room —su instalación para la Bienal de Ljubljana curada por Chus Martínez—, L’Huillier nos guía por una experiencia inmersiva donde las membranas, los tambores de sueños y los susurros colectivos abren un espacio de calibración sensorial. Una sala de ensayo entendida como metáfora de sociedad: un lugar donde la improvisación no es caos sino escucha atenta, donde los sueños no son solo nocturnos sino también despiertos, y donde incluso el ruido y la disonancia tienen cabida.
Desde ahí, la conversación se expande hacia sus objetos sonoros y su estética lúdica y afectiva, hacia el cruce entre sonido y arquitectura, y hacia lo político de lo cotidiano: el cuidado, las pausas obligatorias que devuelven al cuerpo y al presente, e incluso, la maternidad. Lo que emerge es una práctica transdisciplinar que nos invita a soltar, a escuchar y a imaginar juntxs, como en un ensayo colectivo hacia otros mundos posibles.
Victoria Guzmán: Entiendo que Rehearsal Room (Sala de ensayo) es un recorrido por tres salas, entrelazando sueños, membranas, la comunicación como algo constante, con participaciones y afectaciones en escalas y dimensiones múltiples. Para quienes están en Chile y no podrán asistir, ¿nos podrías hacer un tour?
Nicole L’Huillier: Rehearsal Room abrió a principios de junio en el marco de la Bienal de Ljubljana, curada por la española Chus Martínez bajo el título El Oráculo. Ella lo pensó como una serie de exploraciones, perspectivas o posicionalidades para replantearnos la idea de democracia: reforzarla, abrirla a nuevas formas de pensamiento y preguntarnos qué significa, cómo podemos soñarla, y cómo acercarnos a ella desde la imaginación y la fantasía. También se interroga por el rol del arte en ese proceso.
Mi investigación es una colaboración que parte con la invitación de Chus. En mi obra, las membranas han sido un eje central: no solamente como un dispositivo o una estructura física, sino que también como un aparato o dispositivo conceptual para pensar las cosas, que gatille maneras de imaginar, y generar nuevos marcos teóricos. O sea, para pensar y soñar el mundo. Siempre lo he conectado con el sonido, y cómo físicamente el sonido activa membranas invisibles en nuestras mentes, cuerpos y espacios: membranas que se constituyen desde lo más íntimo hasta lo más colectivo, y que se unen por resonancias unas con otras. Como ahora, por ejemplo, esta membrana sónica que nos une en ese mismo instante.
En esta idea de las membranas está esa parte más física, más acústica: entender el sonido como una energía, una fuerza. Pero el sonido también activa membranas que traspasa mundos, y hace fluctuantes los muros que definen las dimensiones que habitamos. El sonido nos permite acceder a estados alterados de conciencia, y literalmente a otras realidades. Desde ese pensamiento “membranal”, el sonido se convierte en una nave multidimensional, en un espacio para viajar.
Conversando con Chus, le propuse hacer unos tambores con un sistema de membranas en el que he estado trabajando: tambores-micrófonos de membranas vibracionales. Para eso hago membranas de silicona con micrófonos de contacto, que se convierten en una piel. O sea, la membrana completa funciona como un micrófono que recibe el sonido de manera táctil, directa, íntima.
Por eso digo que es un micrófono para sonidos que quieren ser escuchados. No es un micrófono abierto que escucha todo, como un dispositivo de vigilancia. Más bien es un dispositivo que te invita a entrar en contacto, a acercarte, a ser parte. Tiene que existir esa intención, involucrar cercanía, proximidad.
La idea de estos tambores-membranas era usarlos en sesiones de improvisación, en jam sessions, y usar esa noción de improvisación colectiva, emergente, de accidentes sonoros, como un lugar de vinculación colectiva, que genere una comunidad dinámica, en movimiento. Donde lo central no sea solo sonar y hacer ruido para participar y estar con otres, sino que también escuchar y estar atentos.
Estas membranas, al recibir vibraciones, sonidos, energías, son membranas que escuchan, y por lo mismo nos invitan a escuchar con ellas, no solamente a activarlas. De hecho, la escucha es vital en el modelo que propone la improvisación: para que algo emerja sonoramente, es fundamental escucharnos. No es una cosa aislada, de hacer ruido cada cual por su lado. Para participar es necesario sintonizar, entrar en una calibración para recibir y también entregar, para entrar en ciertas tonalidades o intensidades en conjunto.
A partir de la improvisación podemos explorar qué significa estar ahí, juntos, y retomar la idea del sonido como nave multidimensional. Eso, a su vez, nos obliga a preguntarnos: ¿hacia dónde queremos viajar con los sonidos que se gatillan en la instalación? Con Chus dijimos: bueno, queremos viajar al lugar de los sueños.
Hace tiempo yo que estaba buscando la excusa para abrir una investigación en torno a sonidos y sueños. Era algo que estaba palpitando, esperando ser abierto. Llevo muchos años en diálogo con un amigo, el dr. Adam Haar Horowitz, que es científico de los sueños. Él, desde la neurociencia investiga ese tema, creando protocolos y metodologías de incubación de sueños, calibraciones mentales y procesos de sueños colectivos.
Con Adam hemos conversado mucho sobre esta idea de la improvisación como un lugar para ensayar la realidad, como un modelo de realidad. Pensar en qué pasaría si nuestra realidad funcionara bajo esa lógica de improvisar juntxs: como un sistema geométrico de diálogos, resonancias, interferencias, centrado en la escucha y la colaboración. ¿Qué pasaría si construyéramos una sociedad así?
Entonces tomamos los sueños y la improvisación como un lugar para ensayar la realidad, y el sonido como un dispositivo para calibrarnos hacia ese mundo de ensoñación. Junto a Adam definimos etapas. La primera es entrar a un lugar de subjetividad sonora. Para eso, en la primera sala usamos una composición de frecuencias que te van calibrando subliminalmente, usando frecuencias altas hasta llegar a ondas delta, que nos llevan a la ensoñación, ya sea durmiendo o soñando despiertos.
En ese espacio también puedes activar los Dream Drums (tambores de sueños), las membranas que te comentaba, y colaborar con esta composición: entrelazarte con sus sonidos, gatillar otros. En resumen, podríamos decir que la Sala de Ensayo es una instalación para ensayar la realidad, a través de la improvisación colectiva y del sueño como lugar de ensayo también.

VG: Hay una pregunta que se me apareció leyendo sobre tu obra, y que ahora vuelve a aparecer escuchándote. Me interpelan mucho nuevas teorías del arte que buscan lo nutritivo, lo reparativo, que se salen de esa idea moderna de que al público hay que “latigarlo”, mostrarle lo terrible que es el neoliberalismo, el machismo, la desigualdad, etc.
Pero al mismo tiempo, pensando en los jam sessions, me surge la duda de cómo aparece la disonancia. ¿Qué pasa si en esta ensoñación colectiva aparecen ensayos de realidades que nos son violentas? Pienso, por ejemplo, en realidades que se están ensayando e implementando en lugares como Estados Unidos o Israel. O también qué pasa cuando aparece lo distinto - lxs niñxs, lxs locos, etcétera? Incluso cuando aparecen las pesadillas.
NL: Totalmente. De hecho, es un espacio donde literal y sonoramente, musicalmente, hay muchas disonancias, interferencias, mucho feedback como acople. No es un lugar de sonido precioso, angelical, romantizado. No estoy forzando un sistema de armonía. Una sesión de improvisación puede totalmente ser una sesión de noise, y yo trabajo mucho más desde ahí más que desde una perspectiva de música clásica occidental.
Por ejemplo, estas calibraciones de estados de conciencia parten desde una saturación del espectro frecuencial, que puede ser incómoda y que se escapa de la noción occidental de armonía. Incluso, primero está esa capa sonora que no se cierra como en un sistema de notificación, como el sistema clásico eurocéntrico. Todo lo contrario: es muy sucio. En ese sentido, el sistema está abierto a que ocurra la pesadilla y el ruido.
Ahora, antes de la pesadilla -porque ahí nos vamos a otra parte de la instalación- me nombraste la niñez. Y lxs niñxs son siempre lxs primeros que van a jugar, los primeros que tocan, que rompen, y eso es perfecto. De hecho, el sistema se puede romper. Y si se rompe, se rompe. No es como “no toques tan fuerte”: si se rompe será, y es parte de la vida también de estos agentes.
El espacio incluso está abierto a que nadie haga nada. Si no hay nadie, o si nadie se atreve, si les da vergüenza, si no se sintieron invitadxs, no pasa nada. Porque igual hay una capa que está actuando: una composición que es dinámica y generativa, no estática. Por ejemplo, la escucha no es algo simple, para nada. Escuchar también te hace parte de la sesión, parte de esta calibración colectiva. No se trata de siempre estar participando, tocando, siendo musical, interactuando. Ya se está interactuando, se quiera o no.
Volviendo a lo que decías sobre las pesadillas: sí, el tema de los sueños suele ser muy romantizado, llevado a la utopía o un lugar bonito, pero yo no lo estoy abordando solo desde ahí. Los sueños también son un lugar oscuro, nebuloso, y así lo entendemos en la investigación que estamos desarrollando con Adam. Es un trabajo que comenzó ahora, pero que va a continuar y tendrá otras repercusiones y potencialidades. En esa investigación entendemos los sueños como una especie de aparato digestivo: no es limpio, es sucio, lleno de contaminaciones, pero también de reflexiones. Y en ese sentido es muy importante la idea del sueño colectivo.
Retomando la instalación en Ljubljana, hay tres etapas. La primera es esa parte introductoria, donde la invitación es a afectar y ser parte de esta calibración del sonido por medio de la sesión de improvisación; puedes participar ya sea escuchando o añadiendo sonidos.
La segunda etapa trata sobre compartir sueños. Porque las metodologías y las prácticas de sueño colectivo parten justamente ahí: de compartir los sueños. En ellas, los relatos de sueños son súper importantes. Entonces, en esta sala generamos una composición, un coro de susurros que cuentan sueños. Esos sueños compartidos funcionan como semillas: se alojan en tu ser subjetivo y pueden emerger después en tus propios sueños, se hacen parte de ti, se entrelazan. Así que compartir es también la primera etapa de ese proceso, y para eso trabajamos con un archivo de testimonios de sueños.

VG: Si, me encantó que existiera un archivo abierto de sueños, un archivo colectivo… se me hizo tan contemporáneo y tan surrealista, y tan hermoso que simplemente exista algo así.
NL: Es una maravilla, fascinante. Y es un archivo con millones de sueños, millones, millones. La primera parte para componer este trabajo fue que hicimos un filtro para recopilar los sueños que tuvieran que ver con sonidos: sueños en los cuales se escucha algo, sueños en los que alguien se despierta con una canción en la mente, sueños donde hay conversaciones… cualquier situación en la que el sonido apareciera de alguna manera.
En esa investigación de los dream reports, que como te decía está recién empezando, identificamos tres capas primordiales -aunque obviamente hay muchas más, con subcapas, etc. La primera capa es cuando el sonido aparece como elemento externo: un sonido que viene de afuera y afecta el sueño. Por ejemplo, el típico sueño en que la alarma se integra al sueño o cuando escuchas una canción y sueñas que estás en un concierto.
La segunda capa es la mezcla entre lo interno y lo externo: cuando sueñas con un sonido que ese relaciona con tu vida real, pero que no necesariamente estaba ocurriendo en ese momento. Es un sonido que va como de adentro hacia afuera.
Y la tercera capa es la calibración: por ejemplo, una frecuencia alfa que te regula y te pone en un cierto estado de conciencia. Es un sonido que va de afuera hacia adentro. Aunque también ocurre que sueñas con un sonido y, al despertar, lo recuerdas, pero ese sonido nunca existió en la realidad. Incluso en los años 60 hubo investigaciones sobre el tímpano que demostraron que vibraba con esos sonidos imaginarios durante el sueño. Entonces, ese sonido que existe en tu mente que, totalmente imaginario, igual tiene una afectación física y metabólica.
Lo que hicimos fue recopilar y seleccionar entre miles de sueños en torno al sonido. Esa recopilación fue la base para componer el coro de susurros de la segunda sala. Y en ella aparecen de todo tipo: pesadillas, sueños de música y conciertos, sueños de sonidos imaginarios, sueños de guerra, de bombas, sueños de pavor, incluso sueños de silencio. Por ejemplo, se repetía mucho un sueño bastante arquetípico: alguien quiere gritar, pero no puede. Entonces también aparecen sueños de carencia sonora, de frustración, incluso sueños sexuales.
No son solo sueños bellos: está conformado por multiples tipos de sueños que se implantan en esta segunda sala a través de distintos parlantes que se llaman The Whisperers (los susurrantes), que además tienen formas que no son únicamente bellas o ideales.
VG: Sí, más que desde algo occidental o kantiano sobre lo sublime o lo armónico, lo decía porque me parece que en los últimos años las extremas derechas se han apropiado de ciertos imaginarios y herramientas que eran de la izquierda: por ejemplo, cuestionar realidades sobre vacunas, cambio climático, roles de género…o el uso de la funa para censurar y borrar ideas e identidades que no les gustan. Son realidades que se están ensayando hoy en día y que me parecen terroríficas.
Entonces, más que eso, lo decía desde lo importante que es repensar el disenso, la diferencia, lo abyecto incluso. Me gusta masticar estas ideas juntas. Porque también pensaba en esta exposición que hay una cuota de soltar: aunque estés callada, estás participando; aceptar que tu cuerpo irrumpe y afecta lo quieras o no. Es interesante pensar esas afectaciones desde la fenomenología: cuando una escucha, también afecta; cuando uno mira, también afecta. La acción siempre se ha entendido como algo unidireccional, angosta, heroico, incluso masculino. Pero la escucha también es acción, el estar en silencio es potente.
Nos hace replantearnos la idea de que la acción siempre tiene que ver con tomar la palabra, tomarnos el espacio. Acá hay una cuota de soltar, una invitación a escuchar estas frecuencia y soñar, a dejar ir, a decir: “ya, voy a dejar que me susurren cositas y que induzcan en mí sueños, ideas…” Puede sonar aterrador, pero también tiene eso lindo del dejar ir: “ok, susúrrenme, voy a dejar que esta artista me ofrezca estos sonidos, estos sueños”. Te imaginaba como una cosechadora de sueños, como quien cosecha tomates. Y como en la cosecha no es solamente tomar, sino también devolver, aparece la idea del humus, del compost…
NL: Exactamente. La última sala es una sala para recostarse: el suelo tiene un colchón de espuma acústica, como el de un estudio de música, que la convierte en una especie de gran cama, con almohadas sonoras que emiten distintos sonidos. Algunas ronronean como un gato, otras respiran para ayudarte a calibrar tu respiración, otras reproducen el pulso de un corazón, y otras el sonido del océano. Hay distintas capas individuales, pero que al mismo tiempo forman parte de la composición.
La capa principal proviene de unos parlantes que están colgando del techo, que generan como un baño sonoro. A diferencia de las demás, esa sala es un loop largo, de 24 minutos, que te guía por distintos estados mentales hasta un estado de relajación y ensoñación más profundo. La idea es, exactamente como tú decías, soltar: permitirte recibir, relajarte sin analizar ni intelectualizar, dejar que el cuerpo se calibre con la frecuencia y recibir.
Al principio pensaba: “¿qué va a pasar? ¿qué raro? ¿qué difícil?” En una bienal la gente corre de exposición en exposición, así que era harto pedirle al público. Pero también lo que pensábamos con Chus era: bueno, quien logre tener ese tiempo, qué rico que lo tenga. Y para nuestra sorpresa, mucha gente se quedaba ahí, echadita, durmiendo. Fue muy rico porque se armó algo muy íntimo, muy resonante, con un espacio sonoro que era como un útero, muy contenedor.
Las otras dos salas son menos contenedoras en ese sentido. Esta sala es realmente un baño sonoro; las otras, contienen otro tipo de invitación y experiencia.

VG: Hablando de no ser tan intelectuales, quería dedicarle un momento en los objetos que creas, porque me parecen muy especiales por sus formas y colores. Tienen algo muy seductor, casi como juegos de niñxs en una plaza, no sé cómo explicarlo… hay una estética muy interesante, lúdica.
Pienso, por ejemplo, en un parlante que vi con unas alas negras, o uno de los Whisperers que tiene unas capas de lenguas. Además, los nombres -la Paracantora, la Orejona, los Susurrantes), transmiten una relación afectiva, casi cariñosa.
¿Nos puedes contar cómo es tu relación con esas materialidades? Cómo las haces, cómo llegaste a la paleta de colores que usas. Y también si eso tiene que ver con tu formación como arquitecta, considerando que los arquitectos suelen tener una relación especial con lo objetual y con el diseño. Pienso que esa transdisciplinariedad tuya que seguramente aporta a la densidad y riqueza de tu obra.
NL: Te entiendo perfecto. Creo que mi formación en arquitectura es demasiado importante para mí. Sobre todo porque mi inquietud por el sonido empezó desde la materialidad: pensarlo como espacio, como una arquitectura invisible. El sonido es también una forma de arquitectura - un espacio que nos contiene, que habitamos, pero que también nos habita de vuelta.
Lo que hago hoy sigue siendo arquitectura, pero desde la pregunta por la relación entre sonido y espacio, o entre música y arquitectura. Desde ahí nace todo lo que hago. Me gusta decir que mi práctica se centra en la exploración de sonidos y vibraciones como materiales de construcción: de situaciones, de espacios, de sistemas, de relaciones, de colectividades, incluso de identidad. Por eso hablo de sonido, pero en realidad deberíamos hablar de vibraciones. Ese es mi material. No digo que sea el único, pero es donde encuentro esa agencia, donde me siento cómoda y he podido encontrar un lenguaje.
Al ir desarrollando estos experimentos me he dado cuenta que no se quedan solo en lo experimental: también se convierten en objeto que generan relaciones, en agentes que forman parte de todo esto. Por ejemplo, los parlantes no son una tecnología pasiva que solo se está usando para difundir algo. No son secundarios, son igual de centrales como todo lo demás.
Quizás generalizo, pero en muchas prácticas de arte sonoro, sobre todo en la tradición más avant-garde, lo único que importa es el sonido o la composición. Eso suele llevar a un minimalismo donde el espacio suena y los dispositivos sonoros quedan reducidos a algo secundario: parlantes negros, cables negros, sala blanca. Como si se buscara que los objetos fueran casi invisibles. Me parece que eso también es un statement político: continuar con la abstracción, con separar y categorizar los sentidos, como si el sonido y la visión no fueran juntos.
Para mí, estar en contra del ocularcentrismo no significa centrarse solo en lo sonoro, porque eso también fomenta una categorización sensorial que me parece ficticia y hasta peligrosa. Por eso aparecen colores. Cada color dice algo importante, más importante que pretender que estos objetos son transparentes.
Quizás tiene que ver con mi visión del espacio como algo holístico, que no separa la experiencia espacial de la visual, porque en realidad la experiencia es conjunta, involucra todos los sentidos. Sí, hablamos del sonido, pero el sonido emerge de esos objetos que insisten en su materialidad, porque el sonido no está separado del mundo. Existe en un mundo táctil, y eso también son vibraciones, solo de otro orden.
Entonces, aunque en el corazón de mi obra el sonido es la nave, el material esencial, eso no significa que lo demás desaparezca. No puedo dejar de pensar en el color, en las texturas, en las formas. Un parlante negro en una sala blanca está diciendo algo que a mí no me parece bien, por eso no lo hago así.
Mis colores y formas son un lugar desde donde propongo un mundo. No son invisibles ni simples reproductores de otra cosa: tienen una presencia, nombre, forma y materialidad. Los instrumentos que hago, las tecnologías que invento, se convierten en colaboradores, en agentes, incluso más importantes que yo en la obra.
VG: Claro, me recordaban esa frase de Latour, de que la modernidad se olvidó de los mediadores, y que al final los mediadores somos todos: somos agencias distribuidas, y todo sonido siempre es un sonido encuerpado - la oreja que escucha, la boca que lo dice, etc.- y todo tiene un impacto, desde el piso en que estamos parados hasta la ropa que llevamos puesta, o nuestra historia personal. Eso rompe con la idea de separar, de crear jerarquías como pasa con la primacía de la vista en el ocularcentrismo. Porque además, ese afán por separar también busca darle cierta universalidad y totalidad a un sentido por sobre otro, lo cual es un error. Lo que pasa es que cada sentido da información distinta, pero siempre en diálogo con los demás.
Siri Husvedt, por ejemplo, en algunos de sus libros investiga la supuesta separación entre mente y cuerpo, y cada vez más se demuestra que en realidad son un nudo: que el intelecto no flota sobre el cuerpo, que hay neuronas en la guata, que todo está más distribuido e interconectado de lo que pensamos.
Y para ir cerrando quería hablar sobre tu capacidad productiva. Y ojo, no lo digo peyorativamente, sino en el sentido de que tienes una capacidad y un motor que me impacta. Sobre todo considerando que además eres mamá. Pensaba si el hecho de ser madre afectó tus investigaciones. En mi caso, por ejemplo, apareció el tema del cuidado como algo hiper político, creativo, generativo… las arquitecturas invisibles del cuidado. Para mí también ha sido un proceso de reconocerme animal, de romper desde la experiencia viva esa separación moderna humano/animal. Y eso me saca de lo intelectual y me lleva al cuerpo, a lo lúdico, a lo circular, entre otras cosas.
NL: No sé, son tantas preguntas, muy profundas… Tengo hartas amigas, colegas, para quienes la maternidad se convirtió en algo, o abrió una puerta muy profunda en sus prácticas. Pero en mi caso no lo veo tan claro, me encantaría tener una respuesta definitiva. No es algo que yo pueda decir: “mi práctica cambió totalmente desde que fui madre”. Pero mi vida sí. Porque mi práctica también va cambiando con los años; obviamente, quien soy yo desde que soy madre es otro ser, pero también quien era tres años antes de ser madre era otra. Para mí una va cambiando con la vida.
Sí hay cambios para poder seguir haciéndolo, y sobre todo para tener el privilegio de poder hacer lo que hago. Me saco la cresta, pero igualmente sé que el hecho de poder dedicarme a esto, de poder llegar a fin de mes, es un gran privilegio. Me ha tocado reinventarme mil veces. Tengo mucho apoyo de mi pareja, pero es algo mutuo obviamente. Y te puedo decir que la Lunita, mi hija, es la más apañadora de todas. Ella entiende todo mi sistema, improvisa con todas las cosas, es la primera que va a tocar, a cantar, a improvisar. Tiene una relación con el ruido maravillosa.
Y ahora, pensando en voz alta contigo, creo que quizás sí me ha traído una nueva forma de relacionarme con las cosas. Yo la veo, una niña de cinco años, y para ella participar en mis instalaciones, en performances, es muy natural, parte de la vida. Y ahí aparecen dos cosas que me encantan y que quizás sí han modificado o amplificadomi práctica. La primera es entender estos procesos como un lugar de juego, como un playground. Volviendo a la idea de la sala de ensayo y la improvisación como modelo de sociedad o de realidad, me doy cuenta de que podemos intelectualizarlo infinito, pero luego llega alguien como la Lunita participa, sin que haya que explicar nada, sin tener que leerse 40 libros, sin que importe nada de eso. Y eso a mí me abrió una dimensión nueva: en todo lo que hago hay distintas capas, distintas profundidades, y eso es bellísimo. Creo que siempre estuvo ahí, o así me gusta pensarlo, pero ella como me lo mostró, me hizo sentir que esa capa existe. Ella no tenía por qué haber leído nada y, sin embargo, ahí está, improvisando, gritándole a una membrana, activando otras cosas, siendo parte de un sistema. Ella lo destacó. Cuando es la primera que le grita a una membrana, que empieza a tocar un tambor, se me aparece ese juego, esa invitación, y lo encuentro súper enriquecedor. Lo agradezco mucho.
Y lo segundo… no sé, cuando se es mamá es todo más difícil, pero también me encanta que de alguna manera eso impone un orden, un tempo en mi vida. Como tú decías antes, tiene que ver con el cuidado, con decir: “bueno, no me queda otra que salir del taller, por que tengo que ir a buscar a Lunita al jardín, darle comida, cuidarla, jugar y hacer nuestra vida en conjunto”. Me fuerza a no desvivirme en el trabajo, en la máquina, sino a abrir otros espacios.
Eso me recuerda algo muy bonito de esta investigación que estamos haciendo con Adam. Él me enseñó que estamos viviendo en la época de menos sueños en la historia de la humanidad, y que esa sería una de las grandes razones de la crisis en la que vivimos, sobre todo de salud mental. Y es porque no cuidamos nuestros sueños: nos acostamos viendo tele, scrolleando en el celular, con pantallas en la cara… Una de las cosas que aprendí es que no se trata solo de dormir bien, de cuidar el sueño nocturno, sino también de darse el espacio de soñar despiertos. Dejar que la mente divague, que recoja, que haga sentido, que encuentre respuestas a preguntas que estaban ahí dando vueltas. Pero como estamos siempre ocupados, trabajando, atendiendo lo urgente, cuando tenemos un minuto miramos el celular y perdemos ese aire, ese espacio de soñar despiertos.
La Luna también me trae eso, ese aire, y lo agradezco infinito. Si ella no estuviera, no sé si lo tendría. Creo que los niños traen pausas obligatorias, y cuando uno logra soltar, bajarse de la rueda de hámster, eso es un regalo. Te devuelven al cuerpo, a lo que hemos estado hablando. A un presente que, una vez que se acepta, es muy bonito, aunque hoy cueste tanto habitarlo, estando como estamos con la cabeza en 20 lugares y tiempos distintos.

Profesora e investigadora especializada en arte contemporáneo, museos, comunidades y los lazos micropolíticos que unen a los tres en la actualidad. Abogada con estudios de postgrado en Filosofía y Estética, y magíster en Industrias Culturales y Creativas del King's College de Londres, Reino Unido, donde fue reconocida con un premio a la mejor tesis de su generación. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en Museum Studies en Leicester University, financiado por AHRC y Becas Chile. Fundadora del blog de crítica de arte El Gocerio, se dedica a escribir sobre exposiciones y performances de artistas en Chile y Reino Unido, además de colaborar en revistas como Palabra Pública, Artishock y Rotunda. Ha sido reconocida con premios como Haz Tu Tesis en Cultura, FONDART Nacional, SEREMI.



Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.
La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.
Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.