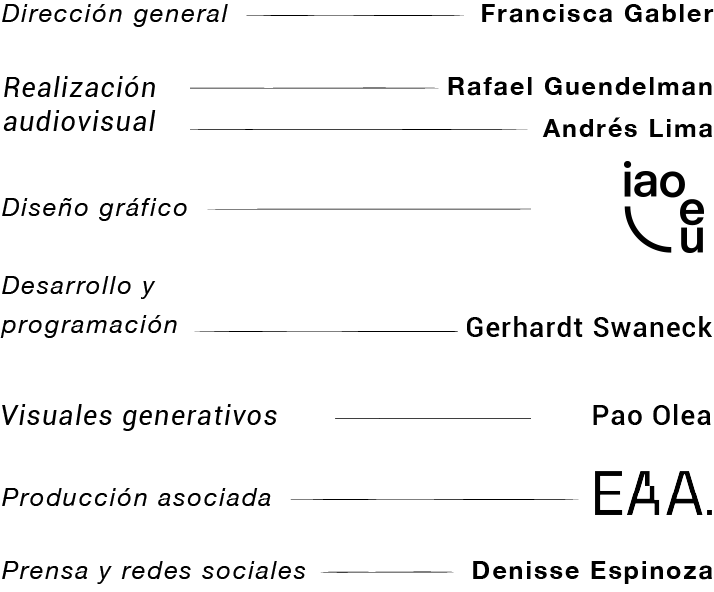La compositora, violista y productora chilena Valentina Maza reflexiona sobre "Busco espacio", el proyecto que le valió el Premio Pulsar a Mejor Álbum de Música Electrónica 2025. Concebido inicialmente como una exploración sonora durante una residencia en el GAM, esta obra evolucionó hacia una práctica interdisciplinar donde cuerpo, arquitectura y sonido convergen en una investigación doctoral que propone una nueva forma de habitar la música desde lo performativo, lo escénico y lo instalativo.
.
El escenario evocaba una cueva moderna, un espacio ritualístico sutilmente iluminado por una cálida luz rojiza que sugería una fogata. Cada cierto tiempo, era posible percatarse de lo que parecía ser la salida de este microcosmos, cuando una luz más directa generaba un haz circular. La disposición curvada se replicaba en el suelo de la cueva, ordenando una serie de instrumentos analógicos. Entre ellos, movía su cuerpo Valentina Maza, cubierto de negro de pies a cabeza. Tomándose su tiempo para cada desplazamiento, el tránsito del cuerpo de la intérprete sintonizaba formalmente con la música que tocaba, de forma lenta, escalonada y expansiva.
Una grabación captada en diciembre de 2023, disponible en YouTube, documenta esta evocación subterránea que replicaba el espacio que la compositora, violista y productora musical chilena habitó durante tres semanas de residencia en el Centro Cultural GAM. Interesada en explorar el habitar humano, la artista comenzó a percatarse de los vínculos entre el cuerpo, el tiempo y el espacio. Esta triada se convirtió en el corazón de Busco espacio, concebido no solo como el disco recientemente premiado como Mejor Álbum de Música Electrónica en los Premios Pulsar, sino también como una práctica creativa integral.
En ese mismo período, Maza comenzó a leer a Olafur Eliasson, cuyas obras la inspiraron profundamente por sus mecanismos sensoriales y espaciales. También retomó la corporalidad de Pina Bausch como referente para la puesta en escena, y exploró conceptos filosóficos a partir de Heidegger, particularmente su noción de habitar los lugares y la arquitectura. Estas influencias fueron clave para la configuración del universo escénico de Busco espacio. “Pedí que no hubiera mucha luz mientras estuviera dentro del estudio”, explica. “La evocación escénica fue como la de estar adentro de una cueva moderna, con luces tenues y a ras de suelo”. Esta atmósfera se acentuó aún más durante la muestra de proceso, donde la audiencia entraba a un espacio completamente oscuro, iluminado solo por un punto de luz focalizado en el centro. “Fue muy impactante darme cuenta de que la gente experimentaba la instancia como un rito. Hay ciertas cosas de la cueva que todavía se mantienen dentro de una sala de teatro o de concierto, como esa oscuridad que te hace sentir vulnerable y te sumerge en algo desconocido”.
Busco espacio cuestiona el rol pasivo del artista musical tradicional, destacando el cuerpo como un elemento clave en la composición y en la interpretación performática. Un dispositivo que, al igual que el instrumento, puede leer y explorar partituras de manera innovadora y expansiva. “Tiene que ver con rescatar la esencia humana de habitar un lugar. Me interesa el contacto físico con un instrumento analógico, que es mucho más sensible a la manipulación que uno digital. Incluso lo generativo tiene una estética más cuidada y estandarizada. Con los instrumentos analógicos, los gestos, la fineza y la familiaridad del músico con su instrumento son mucho más determinantes”, señala Maza.
¿Por qué decidiste no trabajar en una versión de estudio más limpia?
De partida, el estudio del GAM es muy bueno, lo que permitía una grabación de alta calidad. Además, era importante mantener la integridad de la propuesta, ya que la grabación fue de naturaleza híbrida. Por ejemplo, cada instrumento fue grabado con doble micrófono y había muchos loops funcionando simultáneamente. Se tomaba la señal directa del instrumento y una copia del loop. Todo ese aparataje técnico permitía sacar un sonido limpio y, al mismo tiempo, preservar la esencia del disco, que se llama Busco espacio por muchas razones. En sus inicios, antes de convertirse en la investigación que es ahora, se trataba de darle espacio a los instrumentos entre sí. Compuse la música con la intención de situar cada instrumento lo más alejado posible de otros, expandiéndolos en el espacio. Los tracks fueron grabados en vivo, es decir, no se construyeron por capas, como en una producción de estudio tradicional, sino que se registraron en una secuencia continua. El recorrido espacial del cuerpo en el estudio era en vivo, y por ende, se demoraba lo que tenía que demorar en desplazarse de un lugar a otro.
En el video documental que preparaste para el GAM comentas que la propuesta inicial tenía que ver con la creación de espacios a través del sonido, pero que el proyecto fue evolucionando a medida que avanzaba. ¿Cuánto cambió respecto de la idea original?
Han ocurrido varias cosas. Hoy, el disco Busco espacio pasó a ser para mí una especie de huella sonora que refleja el recorrido espacial que realicé a través del sonido. Después de eso, he realizado otros ciclos de investigación de Busco espacio, que actualmente representan una práctica artística musical site-specific. He podido llevarla a cabo en diversos sitios. Por ejemplo, en abril de este año, desarrollé la práctica en el marco del festival Espacios resonantes, dentro de un estanque subterráneo de agua que estaba vacío. La música que surgió de esa instancia fue muy diferente a la del álbum Busco espacio porque el lugar era distinto y, por ende, la corporalidad, los recorridos y todo lo que evocaba la música también lo eran.
Esto me hace pensar en lo que mencionaste en alguna entrevista sobre la imprevisibilidad, y el agrado por no saber bien lo que iba a pasar. Yo pensé que eso tenía algún componente de música generativa, pero ahora, por lo que dices, creo que está más relacionado con el cómo se mueve el cuerpo.
Exacto. Si bien Busco espacio fue premiado recientemente, el proyecto ya había comenzado en 2023, por lo que llevo investigando bastante. Como intérprete musical, yo me valgo de la composición improvisada para postular que existe una forma de hacer música que no está muy explorada. En vez del eje vertical del músico, que es lo que más se ocupa —estar muy quieto en un lugar y tocar el instrumento lo más cerca posible— yo propongo usar el eje horizontal para componer otro tipo de música. Ahí entra la lectura espacial del lugar. La práctica es muy física, porque me baso en posturas corporales para interpretar el instrumento, ya sea sintetizadores, la voz, la viola o cualquier otro. Lo imprevisible tiene que ver con los primeros momentos en que estoy en un lugar creando ese recorrido, para sintonizar e ir componiendo según cómo me desplazo. Los lugares ofrecen distintas formas de corporalidad y desplazamiento, y distintas relaciones con el cuerpo y el espacio. Por eso, la música es muy distinta de un lugar a otro. El lugar siempre te desafía a tocar de otras maneras o te sugiere cómo disponer los instrumentos de formas no convencionales. En Busco espacio no hay nada generativo, de hecho es super analógico.
Durante el proceso de grabación de Busco espacio, colaboraste con el Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales. Junto a Francisco Parada, profesor de la facultad, midieron la actividad neuronal y cardiaca de varias personas, incluyendo la de ustedes mismos. Posteriormente, repitieron las mediciones con dos trabajadores del GAM. ¿Qué resultados obtuvieron de estas mediciones?
Los resultados aún están en proceso de análisis, pero sí puedo contarte algo que observamos conversando con Francisco: él notaba que se ponía más intranquilo en los momentos de mayor masa sonora. En cambio, cuando había más silencio, se relajaba. A mí me pasaba todo lo contrario: cuando había más sonido, descansaba y podía relajarme un poco, pero cuando tenía que producir silencio, me daba mucho nervio y me aceleraba, porque tenía que estar muy atenta a ese cuidado. A diferencia de Francisco, que experimentó la performance en primera persona, las mediciones de los trabajadores del GAM se realizaron después de la presentación. Los instrumentos aún estaban en el escenario, pero yo ya no estaba en el estudio. Ellos me contaron que la experiencia fue muy mágica y que podían imaginar todos mis movimientos en escena. Eso también me dio algunas luces sobre lo que quiero hacer en el futuro en forma instalativa.
Después de realizar las mediciones cerebrales y cardiacas tuyas y de Francisco, junto a las de los trabajadores del GAM, también registraron mediciones en personas del público que asistió a la performance final.
Fueron dos instancias. La primera fue la muestra de proceso en 2023, donde presenté el disco que acababa de grabar desde cero. En la segunda, se realizó el lanzamiento oficial del disco en la misma sala. En esa ocasión, no partí de cero, sino que utilicé la misma disposición escénica anterior, incorporando algunas pistas del disco para dedicarme más a la parte escénica del cuerpo. De hecho, en esa versión se incluyó una bailarina en el escenario. Hubo personas que asistieron a ambas presentaciones, pero vieron cosas diferentes: aunque se trataba del mismo concepto, una fue completamente en vivo y la otra fue más bien un concierto performativo.

El segundo track se llama Sincronías, aludiendo a un concepto que ya has mencionado que te interesa mucho. Me gustaría que desarrollaras un poco más este concepto.
Desde lo técnico, la sincronización implica que todas las máquinas respondan a una computadora o sintetizador que marca el tiempo de la grabación, determinando elementos como la velocidad. Esto es muy útil cuando se trabaja con loops, porque puedes alinear todas los elementos. Sin embargo, en este caso, yo no sincronicé nada. Todo lo grabé a pulso, desde el cuerpo. Trabajé con loops sobre los que fui añadiendo capas. Al tocar así, tuve la sensación de estar haciendo música conmigo misma o con otros intérpretes. El resultado sonaba muy humano, con fluctuaciones constantes. Había una cualidad musical distinta, en el sentido de que se creaban sincronías naturales. Por ejemplo, si estaba tocando un instrumento, pero ya había empezado a sonar hace diez minutos desde que empecé a grabar, comenzaban a superponerse capas. Entonces, tenía que escuchar y, con un impulso inicial, intentar dialogar con esa grabación que ya estaba sonando.
Antes mencionaste que el proceso de grabación te recordó a la experiencia de tocar música de cámara, porque te escuchabas a ti misma. Me preguntaba cómo ha sido ese tránsito desde el hacer colectivo hacia la ejecución en solitario. ¿Qué lugar ocupa la soledad en este proceso? ¿La experimentas así, a pesar de que tus proyectos involucran a otras personas?
Es verdad que no me siento completamente sola, porque comparto constantemente con otros músicos que, aunque no hagan exactamente el mismo tipo de música, también están en búsquedas electroacústicas o experimentales. Además, me vinculo con artistas e investigadores de otras disciplinas. Sin embargo, ahora que estoy haciendo el doctorado, el proceso se ha vuelto más introspectivo: investigo, escribo, leo… y eso puede tornarse solitario. A veces tengo que hacer un esfuerzo consciente por encontrar momentos para compartir, para no quedarme en ese aislamiento. Extraño sentirme más integrada; podría decir que tengo un poco de FOMO. Pero también hay algo muy valioso en tocar sola. Esa soledad creativa abre un espacio muy fértil, donde se puede experimentar con libertad. Y aunque disfruto mucho de ese momento íntimo, también me nutre enormemente invitar a otras personas a mis proyectos o ser invitada a participar en los suyos. Ese intercambio es igualmente necesario.
En una entrevista con la Sociedad Mexicana de Violas mencionaste que tu camino en la música comenzó como algo terapéutico. ¿Sigue teniendo ese propósito o ahora lo ves más como una práctica exclusivamente profesional?
De todas maneras sigue siendo terapéutico, aunque no lo haya abordado desde un enfoque investigativo. Lo he integrado más bien desde lo creativo, procurando que la música sea agradable al oído. En ese camino me he encontrado con cosas que no sabía, especialmente en relación con la frecuencia sonora. La viola, por ejemplo, es un instrumento que en el campo de la neurociencia se considera muy terapéutico. Por eso, soy muy consciente del nivel de frecuencia, de los decibeles, del entorno donde toco, del tipo de música que compongo y cómo la presento. Me ha pasado algo muy bonito: personas de distintas disciplinas, que no me conocen, me escriben para decirme que su trabajo puede dialogar con mi música, que les inspira a crear. Algunas incluso me han invitado a participar en sus proyectos. Eso me hace pensar que sí, que la música tiene un efecto muy potente. Yo le digo "masaje cerebral".
El reconocimiento de los Premios Pulsar le da fuerza Busco espacio, que también es la parte práctica de tu investigación doctoral. ¿Cómo se está desarrollando este proyecto dentro de tu tesis?
La investigación que enmarca el proyecto práctico Busco espacio se centra en el rol del intérprete musical dentro del arte sonoro. Tradicionalmente, el intérprete ha sido visto como alguien que ejecuta música, no como un agente activo dentro del arte sonoro. Pero yo propongo que podemos tener un rol significativo al interpretar partituras que se leen desde el instrumento, basándonos en lógicas propias del arte sonoro, no de la música convencional.
Al incorporar la instalación y la performance desde las artes visuales, el cuerpo cobra protagonismo. Eso impulsa al intérprete a generar música desde nuevas formas de habitar, desde nuevas lógicas. Actualmente estoy desarrollando una metodología para expandir Busco espacio en futuros ciclos, como una especie de cartografía musical. Estoy creando una maqueta del estanque subterráneo, con una línea de tiempo dividida en tres capas: la partitura del cuerpo en relación con el espacio, los momentos de quietud y desplazamiento, y una representación del lugar mediante colorimetrías y texturas. También estoy anotando inspiraciones y detalles para el diseño escénico.
Con mi equipo, queremos montar una exposición en el mismo lugar de grabación, donde se reúnan todas las huellas del proceso. La idea es poder reflexionar colectivamente sobre lo que significa habitar un lugar. Así, Busco espacio se transformará en una práctica que, al mismo tiempo, es instalación sonora, investigación artística y espacio de encuentro.

Licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Desarrollo (UDD - Chile), donde se desempeñó como ayudante de Periodismo Interpretativo. Cuenta con una especialización en Social Marketing de Northwestern University, y ha realizado múltiples cursos sobre comunicaciones en el campo de las artes visuales dictados por Node Center for Curatorial Studies (Berlín). Sus textos han sido publicados en Artishock y en la Revista Ya.



Mediales.art es una plataforma de difusión de artes mediales que busca comunicar y registrar el quehacer de distintos artistas y teóricos nacionales que basan su trabajo en tecnologías y soportes electrónicos y digitales.
La escena de las artes mediales en Chile así como en Latinoamérica, ha ido creciendo en los últimos años; es por eso que este sitio pretende aportar al entendimiento de este panorama, rastreando posibles cruces y diálogos entre diferentes artistas y obras contemporáneas, a partir del análisis de sus respectivas propuestas tecnológicas, estéticas y conceptuales.
Para esto, además de la sección de Noticias, una vez al año Mediales.art publica una serie documental dedicada a artistas mediales que narra a través de sus voces y con material de archivo, sus inicios en el medio, haciendo un recorrido por algunas de sus obras y analizando sus principales intereses e interrogantes.